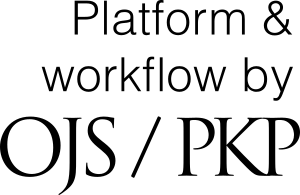Historia de las series
DOI:
https://doi.org/10.7203/rd.v1i3.92Resum
Reseña:
Historia de las series de Toni de la Torre: la gran impostura
Durante mucho tiempo los profesores de cine en España se han quejado (amargamente y en privado) de la recurrencia en la bibliografía de los trabajos de sus estudiantes de los libros de un autor conocido por la escasa calidad de sus textos, cuyos vistosos títulos garantizan que acaben en las estanterías de las bibliotecas universitarias. Es muy propio de la cultura española hacer duras aseveraciones en foros irrelevantes y, sin embargo, guardar silencio en aquellos donde sí podría importar, bajo la excusa de que no hay mejor desprecio que el silencio o de que no hay necesidad de meterse en problemas. Y así nos va en tantos planos, desde el intelectual que analiza de forma incisiva Ignacio Sánchez-Cuenca en su reciente libro La desfachatez intelectual (Catarata, 2016), hasta el político que vemos en los informativos y periódicos. Con eso en mente, y con el compromiso que considero que como académica debo tener con el ámbito de conocimiento en el que desarrollo mi trabajo, me resulta imposible guardar silencio ante la lectura del libro Historia de las series de Toni de la Torre, y de su dañino potencial para el desarrollo de los estudios sobre ficción televisiva en España.
Hasta ahora, el autor Toni de la Torre (a quien no tengo el gusto de conocer) se había mantenido en el ámbito de la crítica periodística en medios de Barcelona y en la publicación de libros de vocación divulgativa sobre diversos fenómenos relacionados con la serialidad, un nicho perfectamente respetable donde el número de publicaciones ha crecido significativamente en los últimos años. La sorpresa con la publicación de Historia de las series es que esta vez su obra no se presenta como un ejercicio de divulgación (en cuyo caso, nada hubiera tenido que decir, puesto que la academia y la divulgación son ámbitos distintos), sino que se dice que es, en palabras del texto de la cubierta posterior, “un trabajo historiográfico sin precedentes”. La propia presentación del libro contribuye a este hecho: más de seiscientas páginas, tapa dura y una fotografía en blanco y negro en portada. Pero, pronto, todo el aparataje puesto en marcha para presentar este “trabajo historiográfico” empieza a revelar sus trazos de impostura. En la biografía de la solapa se dice que el autor es “profesor de guion de series en la Universidad de Barcelona”, aunque en la web de dicha institución no hay prueba de esta vinculación, y en su lugar se descubre que en realidad es únicamente docente de un título propio. Para entonces, la semilla de un “bagaje académico” del autor ya está sembrada en la mente del lector. Y cuando se buscan otros elementos que acrediten el carácter científico del texto, se encuentran una sección de notas y otra de bibliografía. Llamativamente, entre los más de cuarenta libros citados en la sección de la bibliografía, no hay ni uno solo que no proceda de Estados Unidos y Reino Unido, y sólo hay dos (uno de tecnología y otro de industria) que salgan de ese marco como eje de su contenido. Ello parece extraño teniendo en cuenta la premisa, indicada en la contraportada, de hablar de series, además de esos dos países, de “países europeos y de todo el mundo”. La falsedad de esta aseveración, y sus consecuencias, las comentaremos luego, pero de momento nos sirve para evidenciar la insuficiencia del libro como ejemplo de historiografía, es decir, del proceso con pretensión científica de escribir la historia. Y es que, cuando eso pasa de verdad, uno se mueve en un circuito de discusión y verificación a través de los pares. Pero Toni de la Torre no aparenta tener pares, ni en el trabajo sobre historia de la televisión en la Europa continental ni en Latinoamérica, Asia o África. Es lo que dicen las ausencias en su bibliografía, con los textos de referencia que no cita porque quiere obviarlos (él sabrá por qué) o desconoce (en cuyo caso no ha hecho sus deberes). Ello explica (al menos en parte) que la lectura del texto revele un elevado número de nombres mal escritos, afirmaciones falsas, contradicciones, traducciones equivocadas y graves errores conceptuales. Ningún libro, por muy notable que sea, está libre de errores, y descubrirlos luego (lo sé por experiencia) suele ser motivo de mortificación para cualquier autor que quiera trabajar con rigor. Pero eso es cualitativamente distinto a descubrir decenas y decenas en la misma obra, hasta el punto de que corregirlos y rebatirlos llevaría a una extensión parecida a la del propio libro, que se revela como un castillo de naipes que se desmorona ante un soplido.
Dice el autor de Historia de las series en el breve texto introductorio que “cualquier ensayo histórico responde, inevitablemente, a la elección subjetiva del autor” (p. 9). Es en esa línea cuando la pretensión de que Historia de las series sea realmente “un trabajo historiográfico” se difumina y se aprecia un impulso, cuanto menos, temerario. Muy distinto hubiera sido si el título del libro, parafraseando al de uno previo del autor, hubiera sido “La vida de las series según Toni de la Torre”, y no se hablara de “historia” y “trabajo historiográfico”. Y es que viene a decir el autor que todo vale, que la historiografía es simplemente decir lo que a uno le viene bien para construir “un relato propio” (p. 10). Planteaban Robert C. Allen y Douglas Gomery en su clásico Teoría y práctica de la historia del cine (Paidós, 1994) algo muy diferente: “La elaboración de la historia requiere juicio crítico y no una mera transmisión de los hechos. De igual modo, intentamos demostrar que la lectura de la historia cinematográfica es un acto de discernimiento que requiere la implicación activa del lector” (p. 13). El método (el juicio crítico) es clave, como demuestra Valeria Camporesi en Pensar la historia del cine (Cátedra, 2014) al describir en su introducción los criterios de selección de las películas que utiliza, y sobre todo su función dentro de su estudio: “Las películas, oportunamente interrogadas, pueden transformarse en extraordinarios testimonios de la cultura del pasado” (p. 15). Allen, Gomery y Camporesi son historiadores que plantean unas hipótesis, se proponen un objetivo, explican un método y lo aplican, con la subjetividad inherente a cualquier actividad intelectual humana, pero con rigor. En Historia de las series no hay método, y por eso aquí o allá se podrán decir cosas interesantes u oportunas, pero el gran reto pendiente de explicar la significación estética y cultural de las series de televisión no se aborda porque, ante la ausencia de este método, las series aquí citadas no han sido “oportunamente interrogadas”. Por no definir, en Historia de las series no se define ni su propio objeto de estudio, las series.
Dice la contraportada de Historia de las series que es un “trabajo historiográfico sin precedentes”, y si lo entendemos como un esfuerzo pionero que busca explicar el desarrollo de la ficción televisiva en todo el mundo, podemos afirmar que es cierto: ese libro no existe. Cabría preguntarse por qué, pero eso nos lleva de nuevo a la temeridad que parece guiar a su autor. En todo caso, este tampoco lo es: la mayor parte de sus más de seiscientas páginas se dedica a hablar de televisión de Estados Unidos y Reino Unido, luego hay apuntes concretos sobre Alemania, Italia, Francia, España y países nórdicos. Al relativismo y la nulidad metodológica, se suma que la obra es un destacable ejemplo de entender el mundo como formado por Europa (más bien, partes) y Estados Unidos. Cualquiera rechazaría de plano un libro llamado Historia de las películas que no hablara de todo el mundo. Pues bien, aquí se ignoran ejemplos de potencia industrial y relevancia cultural como el dorama y el anime japonés, el drama coreano, los seriales tamil, los mosalsat árabes y las series históricas chinas. Dice el autor que no conoce todas las lenguas “que existen en el mundo”. Es un reto del historiador que trabaja sobre otros contextos culturales la dificultad de acceso, pero para eso existen otras fuentes de información que se deben conocer y manejar si se quiere acometer esa empresa. Y en todo caso, no parece servir de excusa para ignorar toda la historia de la ficción en Latinoamérica, ninguneada salvo una página dedicada al origen de la telenovela y otra a la producción de HBO en el subcontinente.
Historia de las series es deficiente por muchos motivos. Sus extensos capítulos no tienen epígrafes que indiquen cómo se ha ordenado la información, y el motivo de esta ausencia se entiende cuando se aprecia que en muchas ocasiones no hay orden alguno en extensos párrafos que a veces llegan a las dos páginas.
Veamos por ejemplo las líneas dedicadas a la comedia Te quiero Lucy, que comienzan con dos párrafos en “En busca de una identidad propia, 1946-1953” (pp. 83-84), y a la que se regresa en “La era de la antología, 1953-1960” en un párrafo que comienza hablando de la británica The Quatermass Experiment y los archivos de televisión en Reino Unido, salta de pronto a Estados Unidos para hablar de las productoras independientes, regresa al tema de la antología Marty, trae a colación el capítulo del parto de Lucy de enero de 1953 (¿por qué no encaja pues en el capítulo anterior?) y termina con un discurso del Presidente Eisenhower (pp. 109-110). Y es que si la dispersión es una característica del libro, las frecuentes contradicciones son otra. Por ejemplo, en la parte final del libro se señala que, después de la victoria de la última temporada de Breaking Bad en los Emmy, “decidieron ampliar la categoría de miniseries para incluir también la antología, de manera que no pudieran competir con los dramas. La gran beneficiada de la táctica de HBO fue Fargo, pues la serie de FX se había presentado en la categoría de miniseries (…)” (p. 642-643). Si la categoría no se amplió hasta el siguiente, ¿cómo pudo presentarse Fargo ese año? La respuesta es que no se amplió, sino que fue reformulada mientras se restringía la categoría de drama.
No son escasos los momentos donde el autor parece no haber entendido (o ha entendido al revés) lo que pretende explicar al lector. Un ejemplo clamoroso entre los muchos detectados llega en la discusión de la obra Marty y su adaptación cinematográfica. En la página 96, a propósito de la obra televisiva de Paddy Cayefsky, el autor indica: “De hecho, ni siquiera fue reseñada por los críticos de televisión de la época”. Considerando que Marty es uno de los títulos de más prestigio de ese periodo, es una afirmación difícil de creer, pero es que además su falsedad se demuestra fácilmente en uno de los libros que el autor dice haber utilizado en la bibliografía, la recopilación de críticas de Jack Gould Watching Television Come of Age, donde aparece reproducida la reseña titulada “NBC Playhouse Offers Valid and Moving Hour with Production of Paddy Chayefsky's Marty”, publicada el 27 de mayo de 1953 en The New York Times (pp. 43-44). Luego se indica que la película “no habría sido posible sin estas nuevas condiciones creadas por un sindicato recién fundado que tuvo en cuenta a los guionistas televisivos” (p. 100), indicando su desconocimiento no sólo de la historia y función del propio sindicato (que en realidad fue resultado de la agrupación de varios grupos que ya operaban) sino de las particularidades del Hollywood post-clásico. En toda esta parte parece existir una obsesión por señalar que la película Marty fue “clave para desarrollar la ficción de autor, prácticamente inexistente hasta entonces” y que “marca el inicio de la llamada edad dorada de la televisión” (p. 97). Cómo una película puede abrir una etapa dorada de la televisión ya en sí mismo es complicado de entender, pero es que, además, cuando llegó la adaptación de Marty esta llamada (más tarde) edad dorada estaba entrando en su fase final (véase simplemente una cronología de cualquiera de los libros sobre el periodo citados por el autor en su bibliografía). La importancia dada a la película es tal que se dice que “generó en el Reino Unido el interés por parte de varios autores de escribir dramas sobre gente corriente” (p. 136). Dentro del desconocimiento sobre la historia cinematográfica que caracteriza al libro, la omisión del legado de la escuela documental británica y el Free Cinema es especialmente flagrante teniendo en cuenta el amplio espacio dado a la ficción de ese país.
Y es que tras la lectura del libro, se llega a la conclusión de que uno de sus problemas más importantes es la recurrencia como mecanismo discursivo de la exageración a propósito del programa o el profesional del que se habla. A veces, ello se aprecia en comentarios que son casi naif, como cuando en la página 77 se dice sobre el naciente mercado de la sindicación: “Esta fue una competencia que las cadenas lograron bloquear convenciendo a las estaciones locales de que la inmediatez de la emisión en directo era una característica fundamental de la televisión”. Es difícil imaginarse a los ejecutivos de la época fascinados por tales cuestiones filosóficas, entre otros motivos porque muchas emisoras ya recibían el contenido de ficción en kinescopios, la filmación se convirtió pronto en el sistema más óptimo y la sindicación en el periodo floreció. Más tarde, se afirma que el guionista Troy Kennedy Martin abandonó Z-Cars ante el temor de que su éxito “acabaría por convertir una ficción innovadora en una rutina formulaica” (p. 166). La realidad es, como explica Lez Cooke en su libro sobre el autor (Troy Kennedy Martin, BFI, 2007), que cuando la primera temporada se amplió con más capítulos y guionistas, Martin sintió que ya no se podía trabajar el desarrollo dramático (pp. 105-106, con declaraciones de Martin de un artículo de Contrast del verano de 1962). Cuando llega el turno de la miniserie Raíces, la conservadora estrategia del programador Fred Silverman de emitir todos los capítulos de forma consecutiva porque estaba convencido de su fracaso (reconocido por él en múltiples ocasiones) es glosada y descrita como “un movimiento muy arriesgado” (p. 300). Antes, inmediatamente después de hablar de miniseries como Arriba y abajo, Guerra y Paz y Fall of Eagles, que representan periodos bélicos, el autor debe exagerar la novedad que supone la serie de Ken Loach Days of Hope y habla de que era un contraste con miniseries “ambientadas en periodos históricos idílicos” (p. 256). Y es que Historia de las series parece guiarse por la idea de que no hay que dejar que la realidad estropee una buena argumentación.
Decíamos antes que era imposible aquí recopilar todos los errores detectados en el libro, pero algunos parecen revelar carencias llamativas. En una misma página se confunde cadena y emisora y se habla de una inexistente Radio Broadcasting Corporation (p. 58), mientras que hay que aclarar que es “European Broadcasting Union”, no “European Broadcast Union” (p. 261). También, que “el Festival de Televisión de Cannes” donde Tanner ´88 (p. 414) ganó un premio no es ahora, como se dice, el MIP-COM, sino el Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPA), que sin cambiar de nombre se celebra en este momento en Biarritz. En la página 129 se señala que Patterns de Rod Serling ganó seis premios Emmy, cuando en realidad fue Serling el que ganó con el programa el primero de sus seis premios Emmy como guionista. Y Death on the Rock no puede ser ejemplo de “un tipo de dramas arriesgados” de Thames Television (p. 442), porque fue un documental producido para la serie informativa This Week.
Los conocimientos sobre cultura general tampoco están de más cuando se va a hacer un libro sobre historia. Por ejemplo, para el autor el drama de Abby Mann Judgment at Nuremberg (citado como Judgement at Nuremberg, p. 134) trata “sobre cuatro jueces alemanes acusados de obstaculizar los juicios de miembros del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler tras el fin de la Segunda Guerra Mundial”. En realidad era sobre la complicidad de los jueces en el propio régimen por lo que eran juzgados. La combinación de error y problema conceptual se evidencia de una manera muy clara en todas las secciones donde se habla del desarrollo tecnológico de la televisión y se citan la televisión mecánica y la “televisión eléctrica” (sic) (pp. 32, 33 y 37). Se presta el texto a cierta sorna sobre si la televisión mecánica iba a “pedales”, pero ello no lleva a obviar que a la falta de precisión (el primer sistema es referido mejor como “electro-mecánico”) se suma que en realidad se está refiriendo a la “televisión electrónica” (que sólo aparece bien citada en la página 48). Así se revelan las débiles bases de lo que se presenta como un ejercicio de erudición. Pero la pregunta que puede hacerse el lector es: ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo de las series? ¿Por qué se obvia tanto y se dedica tanto espacio a lo irrelevante?
A propósito del El Fugitivo es cuando se incluye uno de los mayores errores (aunque aquí el calificativo se queda modesto) de la larga lista de los que aparecen en el libro, la afirmación de que “introdujo la estructura por actos” (p. 188). En relación a las pausas publicitarias, el autor afirma que “nadie se había preguntado cómo afectaban estas pausas al tempo de la ficción y cómo se debía trabajar con ellas a nivel de guion” y “Huggins introdujo el concepto de puntos de giro al final de cada acto” (p. 188). Es decir, que hubo más de quince años de industria televisiva comercial sin que nadie se preguntara de algo tan evidente como la relación entre publicidad y dramaturgia, tres lustros de guiones sin actos y puntos de giro. En primer lugar, el autor no parece entender que el concepto de publicidad al estilo de revista no significa que no hubiera pausas, sino que estas eran utilizadas en exclusividad por el patrocinador, y que en el nuevo sistema se vendían de manera separada (una pista para cuando vea televisión clásica: es el momento en el que la música sube de volumen y hay un fundido a negro). Luego, en los propios libros de guiones de antología que se citan en las notas, los autores hablan de la construcción en actos de sus obras, que además aparecen señalados en los guiones reproducidos en sus páginas. Es evidente que desde el minuto uno hubo conciencia de la relación entre dramaturgia y publicidad y existieron los actos con punto de giro al final (que es un concepto de dramaturgia fundamental), sólo que en su momento, al igual que ocurre todavía hoy en cine, no se consignaba así en los guiones. Pero los capítulos de antologías, policiacos como Redada o westerns como La ley del revólver, están ahí para comprobarlo. Lo único que ocurre en El Fugitivo de especial es que su productor Quinn Martin introdujo un convencionalismo que repetiría en otras de sus series: rótulos que a la vuelta de publicidad indicaban sucesivamente Acto I, Acto II, Acto III, Acto IV y Epílogo. Para entonces Huggins, al que se acredita por este hallazgo, ya no estaba en la serie y nada tuvo que ver con este recurso formal.
Entre todas las omisiones relevantes de la bibliografía de Historia de las series, una llama especialmente la atención: los libros sobre ficción televisiva en España de autores como Josep Maria Baget Herms, Manuel Palacio y el volumen conjunto de José Carlos Rueda Laffond y María del Mar Chicharro Merayo. El único libro citado, y a través de una única nota, es La ficción en la pequeña pantalla (EUNSA, 2010), de Patricia Diego. Llama la atención el escaso conocimiento por el autor del trabajo de los historiadores de la televisión en España, aunque eso también explica la extraordinaria sucesión de errores y ausencias. Por sólo señalar algunos, no se puede hablar de la autoría y los casos de Jaime de Armiñán y Narciso Ibáñez Serrador sin citar a Adolfo Marsillach (p. 221), la serie argentina de Ibáñez Serrador Mañana puede ser verdad no sólo no fue un éxito sino, de hecho, el motivo de su ruina económica (p. 221), el capítulo La bodega de Historias para no dormir no era un relato original sino una adaptación de Ray Bradbury (p. 222), en 1967 Juan José Rosón no era director general y secretario general de TVE sino director coordinador y secretario general (p. 222) y el referido guionista de El irreal Madrid “Alfredo Armesto” es en realidad Alfredo Amestoy (p. 222). Los comuneros no es una miniserie literaria, sino un dramático de Estudio 1 (p. 305), y en relación a los recursos dados para la serie La saga de Rius y la frase “este aumento de presupuesto fue posible a través de las medidas del gobierno de Adolfo Suárez, que en 1976 destinó la cantidad de 1.300 millones de pesetas a un concurso público abierto a productoras cinematográficas” (p. 305), hay que añadir que no hay causa-efecto: primero porque la serie comenzó a rodarse con Franco todavía vivo y segundo porque esa medida se tomó tres años más tarde, en 1979. Hilar piezas de información que no tienen nada que ver inventando relaciones de causa-efecto es otro procedimiento común en el libro, como hemos podido ver en otros ejemplos señalados.
También parece contradictorio afirmar primero que Crónicas de un pueblo “fue la primera serie de largo recorrido de la televisión española” (p. 243) y luego que Curro Jiménez “fue la primera serie de larga duración de la televisión española” (p. 306), aunque se podría pensar que al menos existe antes el precedente de El Séneca de Pemán, con sus tres temporadas y más de cuarenta capítulos. La obsesión del autor por decir que algo es lo primero se muestra en toda la obra, aunque eso lleva a dar la misma distinción a varios programas. El caso citado no es el único: Plinio es la “considerada primera serie policiaca española” en la página 244, y luego es Brigada Central “la primera serie policiaca española” (p. 391). La confusión del autor sobre lo que es una miniserie le lleva a decir que La huella de un crimen a pesar de “ser concebida como una miniserie acabó convirtiéndose en serie al obtener una segunda temporada”, lo que no explica entonces que cinco líneas más tarde Anillos de oro, con una única temporada, sea considerada una serie (p. 390). Insistimos en esta confusión porque es recurrente. De El pícaro, de 1974, se dice que fue “la primera miniserie propiamente dicha del canal, emitida como tal y no dentro de un programa” (p. 263). No sabemos, pues, lo que fue Los camioneros y su única temporada, del año anterior, y otras tantas precedentes. De El pícaro se dice también “fue una de las pocas miniseries con guion original (sin ser una adaptación literaria) que se produjo en Europa” (p. 263), aunque los títulos de crédito del primer capítulo indican que está “basada en textos de Cervantes, Quevedo, Mateo Alemán, Vicente Espinel, Salas Barbadillo, Lesage y El Autor de Estebanillo González”. También merece la pena apuntar que Turno de oficio no se inspiró en la comedia Night Court, que no “se había emitido en TVE en 1984” (p. 390) porque su estreno no llegó hasta 1988 (ABC, 9 de septiembre, p. 61). Después de leer con rubor lo que el autor tiene que decir sobre la historia de las series españolas, cabe preguntarse si no hay más errores que aciertos sobre este tema en el libro.
Volviendo a nuestro punto de partida, debemos concluir que el principal problema de Historia de las series de Toni de la Torre no es la ausencia de una metodología, las largas digresiones, las exageraciones sobre la importancia de determinados acontecimientos, programas o personas, la causalidad forzada e inventada que se establece entre cosas que no tienen nada que ver y los errores de nombres, fechas y conceptos en un número tan elevado que aquí sólo nos hemos podido referir a una pequeña parte de los detectados en una primera lectura. Todo eso lo convierte, sencillamente, en un mal libro. El problema es que el ejercicio de impostura pueda quedar impune. Y hay motivos para la preocupación. Ante las seiscientas páginas, la tapa dura, la indicación de que es un “trabajo historiográfico”, la inclusión de una (deficiente) bibliografía y el (falso) bagaje académico del autor, y ante una cultura crítica que no sabe detectar o no quiere denunciar la impostura, ya se pudo presenciar en las redes sociales el vergonzoso espectáculo de ver a hipotéticos prescriptores calificar como “impresionante” o “magnífico” un libro que se acababa de recibir dedicado por el autor sin haberlo leído y únicamente por aparentar ser un buen libro en lugar de serlo. Y es ahí donde está el potencial dañino del libro, en que dentro de unos meses y años aparezca en bibliografías universitarias con normalidad, citado por estudiantes e investigadores en formación incapaces de separar el trigo de la paja. Allí estarán reproducidos todos sus defectos y errores, y el mensaje de que no es necesario trabajar con método y rigor, que todo vale en el proceso de escribir una “historia propia”. Bienvenidos sean los que quieran trabajar sobre ficción televisiva con seriedad, sea en su vertiente académica o en la divulgativa, donde también hay libros relevantes para ubicar a las series como producto cultural y artefacto de memoria (véase, por ejemplo, el reciente de Quim Casas La vida va en serie, Larousse, 2015). Pero, precisamente, que la investigación sobre series sea todavía un ámbito emergente hace más pernicioso un texto donde prima la ausencia de metodología, el triunfo del relativismo y la consolidación de una hegemonía anglo-céntrica. Compromete nuestro trabajo si lo aceptamos, y nos expone al escarnio de nuestros pares en la comunidad académica. Con eso dicho, ya queda en manos del lector al que se dirigen estas páginas (investigador, docente o estudiante) decidir, cuando se encuentre con el libro, si ser o no cómplice de su gran impostura.
Referències
de la Torre, Toni (2016). Historia de las series. Roca Editorial